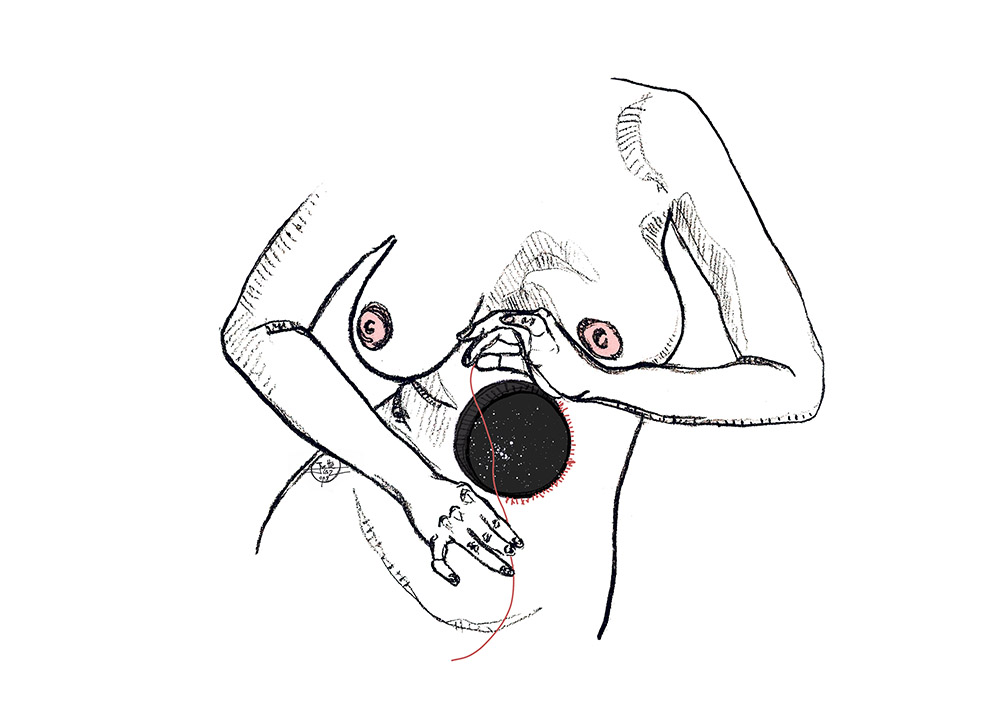Al mudarse a una ciudad nueva, después de haber ubicado un apartamento y todo lo esencial, comienza una ardua búsqueda de médico de cabecera, dentista, peluquero y, en el caso de personas con útero, ginecólogo.
Mi complejo de judío errante me ha llevado a mudarme tres veces de país y, con ello, he sumado a mi lista unos cinco ginecólogos. La experiencia es casi siempre la misma: lograr hacer una cita, no perderme con Google Maps y, en mi caso actual, buscar en el autobús cómo se dicen las palabras clave en el nuevo idioma.
Sin embargo, hay una situación que siempre se repite: tengo que explicarle a cada uno de los médicos por qué a mis treinta y dos años nunca he utilizado métodos anticonceptivos. La cara atónita, la ceja levantada y la sorpresa evidente son sólo preámbulo para lo que sigue.
Como mujer homosexual he debido explicar muchas veces que no he tenido la necesidad porque no tengo relaciones íntimas con hombres y que mis hormonas tampoco han necesitado un reajuste.
“¿No planea tener hijos?”, es la pregunta que siempre le sigue, como si la ausencia de un proyecto de maternidad sencillamente inutilizara su oficio o mi presencia en su consultorio.
“No”, siempre respondo intentando disimular el espanto que me produce la idea.
La relación médico-paciente trae consigo una carga importante de vulnerabilidad y confianza, y cuando esa vulnerabilidad se centra de la cintura para abajo, la necesidad de confianza aumenta de manera proporcional. En especial cuando la educación sexual que tenemos a disposición las personas LGBTQ es tan escasa.
Algunas consideraciones
La hambruna y pandemias como la del VIH/SIDA transformaron las campañas de concientización por el uso del preservativo, y aún hoy en día me debo enfrentar a los ojos vacíos de los especialistas que no saben qué recomendarme para proteger mi salud sexual y la de mi pareja.
Hace un par de años la Human Rights Campaign denunciaba la ausencia de programas de educación sexual para la comunidad LGBTQ, en especial programas inclusivos que no se redujeran a enfatizar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual entre parejas con pene.
La Encuesta Nacional del Clima Escolar GLSEN 2013 encontró que menos del 5% de los estudiantes LGBTQ tenían clases de salud que incluían representaciones positivas de temas relacionados con su preferencia sexual. Dos años después, esa cifra sólo había aumentado un par de puntos porcentuales.
En una investigación cualitativa realizada por la Federación de Planificación Familiar de América (PPFA) y la HRC, los jóvenes LGBTQ informaron que no tenían ninguna educación sexual en sus escuelas o era una educación sexual limitada que se centraba principal o exclusivamente en las relaciones heterosexuales entre personas cisgénero (personas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer), y la prevención del embarazo dentro de esas relaciones.
No es de sorprender, entonces, que cuando se reportaron los primeros casos de contagio de VIH entre mujeres lesbianas monógamas a través del uso de juguetes sexuales, muchos quedaran con la boca abierta.

¿Enferma? ¿Yo?
En mi caso personal, y teniendo un historial de enfermedades dermatológicas, la aparición de lesiones en el pubis me puso a correr de consultorio en consultorio durante más de seis meses, temerosa de haberme contagiado con algún serotipo del Virus del Papiloma (VPH), a pesar de no haber tenido parejas sexuales en más de ocho meses.
Entre tres dermatólogos y dos ginecólogos, no lograban ponerse de acuerdo. Y el hastío ante mi insistencia era evidente.
“Realmente, usted no tendría de qué preocuparse”, me dijo uno. “El VPH sólo se contagia a través de contacto directo con fluidos, y no es su caso”.
Parecía ridículo tener que darle clases de sexología homosexual a un supuesto especialista que contaba los minutos para poder decirme “ya puede vestirse”. Era como si me dijeran: “aquí no hay nada que hacer”.
Mientras tanto, mi preocupación se mezclaba con otro sentimiento: el de la culpa; esa idea enraizada en el inconsciente colectivo de que, por romper la norma, no tienes derecho a una solución o a una atención médica con dosis de empatía.
Finalmente conseguí una ginecólogo que, en medio de la neurosis por el coronavirus, pudo responder a mis preguntas.
Cuando se habla de factores de riesgo entre mujeres homosexuales, se da predominancia a la depresión y la ansiedad, así como también se destacan –con una insistencia lapidaria, debo decir– la falta de educación o la inestabilidad económica. Sin embargo, poco se habla de nuestros factores de riesgo a contaminación por enfermedades de transmisión sexual como el VPH, un virus que no respeta condón, y que frecuentemente se transmite por roce piel-con-piel.
Por ejemplo, la vaginosis bacteriana nos sucede con frecuencia cuando hay cambio de pH en la vagina y se altera la presencia de bacterias dañinas que superan la flora natural de la mucosa. La irritación y el escozor suelen confundirse con una micosis y los tratamientos inadecuados –producto de la vergüenza a la hora de enfrentar el mostrador del farmaceuta– pueden empeorar la situación.
Algunos casos derivan en Clamidia, cuya agresividad puede causar daños severos al útero, los ovarios y las trompas de Falopio. En el caso del herpes genital, (en especial el HSV-1 y 2) puede estar latente en el cuerpo, no manifestarse y contagiarse fácilmente a través del sexo oral.
Cuando he hablado con amigas o ex parejas sobre este tipo de enfermedades, la ignorancia es casi absoluta y, en el mejor de los casos, se confunde con el VPH, pensando inmediatamente en cáncer de cuello uterino.
Sin embargo, todas las lesbianas estamos expuestas a altos índices de contagio de estas enfermedades. Las únicas que son menos probables son la Gonorrea, el VIH/SIDA, la Hepatitis y la Sífilis, y esto no es precisamente alentador.
De igual manera, para protegernos, existen pocos mecanismos, entre ellos la barrera de látex –también llamado condón femenino– que no está ampliamente comercializado y es muy poco probable encontrarlo en una farmacia.
Varios de los ginecólogos que he consultado suelen recordarlo vagamente y no tienen idea de cómo conseguirlo y, a decir verdad, poco parece importarles.
En mis catorce años fuera del closet, y habiéndome criado en Latinoamérica, puedo decir con propiedad que ningún gesto homofóbico me ha hecho sentir más vulnerable que el que he sentido sentada en un consultorio ginecológico y que, peor aún, viene de parte de mujeres cuya supuesta profesionalidad deja entrever la ironía de deber hacerme un tacto ovárico con un gesto que transforma mi identidad sexual en producto de consumo pornográfico.