Primero llegó el libro. Normal People de Sally Rooney era aclamado por el New York Times antes de desembarcar en España en 2019 como Gente Normal (Literatura Random House). Vi la portada de ese libro en Twitter y en Instagram más veces que cualquier otro libro escrito por una mujer. Llegó el pandémico 2020 y con él, la serie.
Del libro solo puedo decir que cuando lo empecé a leer, me faltaron palabras. Rooney era una promesa literaria. The New Yorker aclamaba la novela como «soberbia» además de ser finalista del premio Booker. Dos páginas de lectura y yo estaba aburrida. Simplemente no estaba conectando con una historia que recordaba en un clásico de Jane Austen como Orgullo y Prejuicio. Dejé el libro.
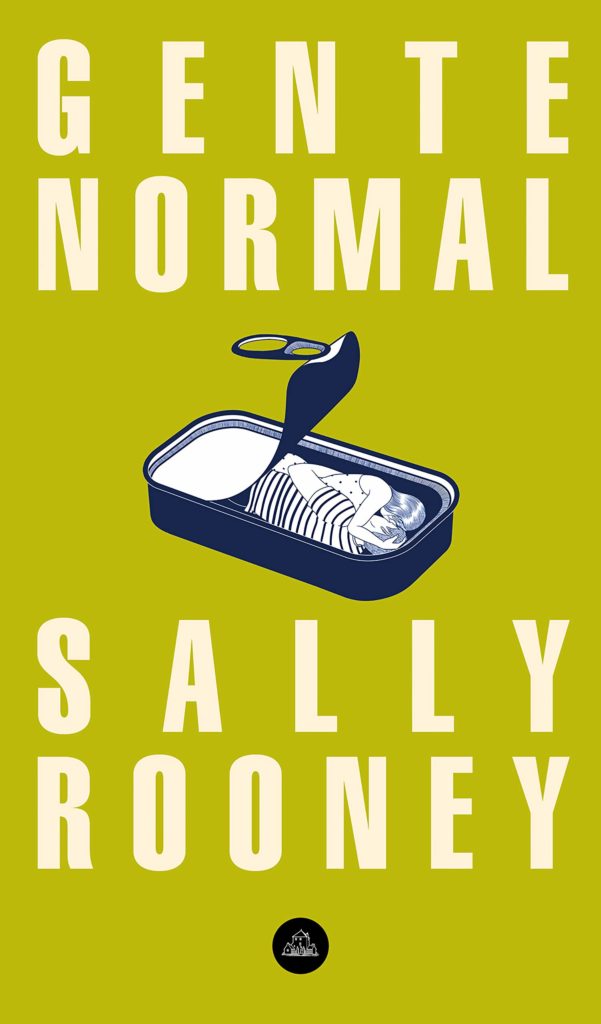
Con la serie empecé igual. Sin embargo, el formato me atrajo. Pacté. Conecté desde el ruido que me producía el recuerdo del libro. Sentía un poco de asco y, al mismo tiempo, estaba fascinada ante la puesta en escena. Los parajes verdes tan propios y bonitos que tiene Irlanda, así como las calles del centro de Dublín y el monumental del Trinity Collage, me recordaban mis propias historias de viaje.
Aunque la literalidad que conseguí en el libro también se encuentra en la serie pacté en el segundo episodio. A partir de allí, la serie narraba algo que nunca hubiese podido reflejar Jane Austen: el placer sexual y la conexión íntima.
Aunque para una primera escena de sexo la adolescente virgen, representada por Marianne, está muy segura de querer irse a la cama con un compañero de clase con el que ha hablado poco, el encuentro se podría perfilar perfectamente como un encuentro del siglo XXI, de la era Tinder pero que milagrosamente vira y llega a ser tan placentero como sagrado. Si me ponía a pensar en ello me decía: “esta mierda es inverosímil” pero seguía viéndola. Quizás era la dirección de Lenny Abrahamson, no lo sé. No sabía qué me atraía, si la conexión entre ellos, las piernas y el pecho del actor Paul Mescal –quien interpreta el personaje de Connell- o mis ganas de ahorcar y abrazar al personaje de Marianne (interpretada por Daisy Edgar-Jones).
Posiblemente mi conexión con la serie venía porque a veces me sentía identificada con ciertos matices de los problemas más íntimos de los personajes. Marianne es rica pero huérfana de padre con una familia disociada, desde su exitosa y fría madre hasta su violento hermano. Sin embargo, Marianne nunca demuestra su malestar, solo desvela su predisposición ante la vida a través de la rabia y de su baja autoestima. Ambos sentimientos son la que la pone en marcha para comunicarse, ahí su deseo y su máscara: intentar aparentar fortaleza para integrarse. Su único momento de relajación es con Connell, ese compañero de instituto que un día se fija en ella y se siente atraído por ella por no ser parte de esa “gente normal”. Con Connell es con quien puede hablar de casi todo pero al que nunca le expresa realmente lo que siente por él, a menos de que sea a través del sexo intimo y placentero que viven en sus encuentros.
Por su parte, Connell es el típico estudiante famoso del instituto: juega futbol, es guapo y popular dentro de un grupo de amigos bastante machos idiotas. Sin embargo, él tiene algo adicional que no dice: lee, es más inteligente que sus amigos y respeta a las mujeres, claro ha sido criado por una madre soltera que trabaja limpiando la casa de Marianne (todo es muy obvio hasta ahora). A Connell le cuesta demostrar su intimidad a los demás, dejar el deber ser de macho deportista y hacer verbo su deseo por Marianne, esa chica impopular es un problema para él.
Connell y Marianne son espejos. A diferencia de ella, él no tiene todos los recursos económicos y, tanto la novela –lo poco que recuerdo que leí- como la serie, siempre están tratando de hacer ver las diferencias de clases cuando nunca realmente es el problema real entre ellos. En general, su problema es la incomunicación, el no poder decirse lo que sienten por la expectativa ante el otro, o los otros. La lucha de clases y el supuesto marxismo que se quiere representar es naif en los diálogos de la serie, tanto así, que parece un intento de la autora -que también es la guionista- por demostrar su inteligencia política con argumentos vacuos. Rooney pareciera que necesita de la intelectualización para intentar no caer en ese estigma de ser una escritora que escribe sobre amor y sentimientos.
Jessa Crispin, en su columna en The Guardian, decía que a la serie se le notaba “el deseo de contar una vieja historia de una manera nueva” pero que “solo funciona si realmente tienes algo nuevo que decir”. Quizás sea así, sin embargo, mi duda recae en entender el por qué el público que ha visto la serie termina tan conectado con esos personajes que son tan inteligentes y tan libres sexualmente pero, que en el fondo, están tan desconectados de sí mismos al expresar emoción. ¿No es exactamente eso lo que nos sucede en la actualidad?
Esa desconexión tan absurda hace que ambos personajes sufran depresiones, sin embargo, por ser una historia del siglo XXI es que podemos revisitar cómo ese hueco entre lo que sentimos, lo que pensamos del otro y de nosotros mismos se expande. Ese escurrir el bulto tan actual de la era Tinder también ha estado antes, ese te quiero pero no te quiero, pero sí te quiero.
No poder enunciar sus deseos es el principal problema de Connell y de Marianne ante ellos mismos. Ellos han ido implantado fuertemente ciertas creencias sobre si mismos desde la infancia (“Soy fea”, “Nadie me va amar” dice Marianne, “Soy culpable” o “Debería hacer esto” dice Connell) y no son capaces de escapar de esos pensamientos. El tema es universal, nos guste o no. El problema siempre ha estado ahí entre nosotros solo que ahora se acelera de otra manera.
El capítulo final de la miniserie es clímax y desenlace, más cercano a la realidad actual que Orgullo y Prejuicio de Austen y, posiblemente, más cercano a una intimidad y una madurez que sólo puede lograrse en las relaciones de hoy, porque, menos mal, que los roles y la empatía han ido cambiando. Quizás la serie ayude a algunos y a mi a darle una segunda oportunidad al libro, además de revisitar esos huecos emocionales creados por nuestras propias creencias.









